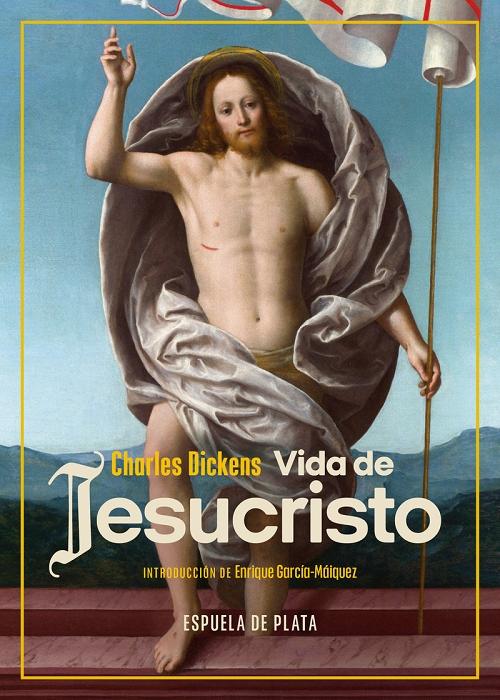Resumen
Charles Dickens escribiría su Vida de Jesucristo (1846-1849) para satisfacer la curiosidad de sus hijos, bajo la condición de que el libro no fuera publicado hasta la muerte del último de ellos. Cuando Henry Dickens falleció en 1933, la obra póstuma de Dickens al fin veía la luz. Un año después, en 1934, el crítico cultural Rafael Vázquez-Zamora había de recordar en el prólogo a la edición española que se trata de una “historia para niños”. Una cualidad admirable de la escritura de Dickens es lo que podríamos llamar la sutileza de la realidad. Que el famoso novelista inglés se dirigiera a los niños, especialmente a sus hijos, a la hora de escribir su Vida de Jesucristo constituía ya una extrapolación de la significación espiritual, en el caso de que fuera accesible, de los evangelios. Aunque no consistiera literalmente, a diferencia de esta nueva alianza, en un libro para niños —¿hay libros para niños?—, el espíritu de la infancia, la bondad y la inocencia quedarían reflejados tanto en la vida de Jesucristo, quien exhortaría a las personas adultas a adoptar su actitud en sintonía con la trascendencia, como en la Vida de Jesucristo. Los niños ofrecen una visión privilegiada del mundo, y lo que sobreviva de ellos en nosotros es una sabiduría perenne. Que Rafael Vázquez-Zamora llegara a la conclusión de que el relato de Dickens era “cristalino” haría referencia tanto al estilo encomiable del autor de Casa desolada y David Copperfield, probablemente sus obras más potentes, como a su fidelidad al original de una manera implícita. Si, en efecto, los niños son en cierto modo una fuente del conocimiento, nuestra integridad moral, que no admite grados, dependerá del modo como asimilemos esta experiencia completa que es parte del pasado que nunca volverá.