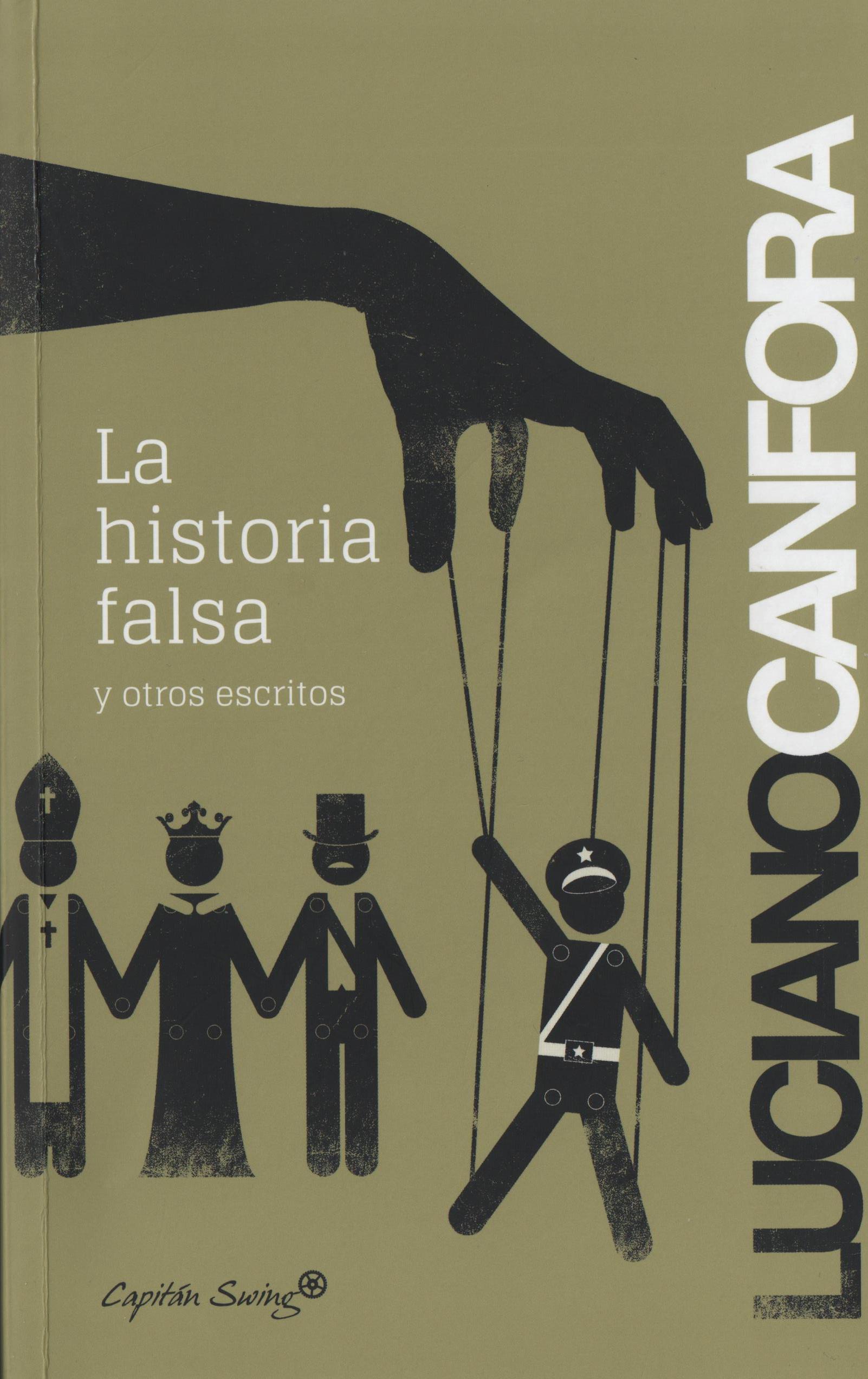Resumen
El 13 de enero de 1898, y en la cima de su gloria literaria, Émile Zola publicó en el diario parisino L’Aurore una carta abierta al presidente de la República Francesa, Félix Faure, denunciando con tanta pasión como talento la iniquidad perpetrada por los tribunales militares contra el capitán Alfred Dreyfus. Como es harto sabido, el famoso J’Accuse de Zola suele considerarse como la honrosa acta de nacimiento del “intelectual contemporáneo”, ese ilustre personaje –ese tipo ideal à la Weber– tan característico del siglo pasado y aún del nuestro que tendemos a
asociar –es mérito suyo– con cualidades positivas como la lucidez, la rectitud y el combate en pos de la verdad; ese personaje íntegro que, armado con un prestigio adquirido en el campo de las letras, de las artes o de las ciencias, ha aspirado y aspira a influir en el debate político desde una posición de compromiso activo, reflexivo y/o argumentativo no exenta de riesgos y que, en última instancia, se quiere independiente de todo aquello que no sea la propia conciencia personal. El intelectual contemporáneo se nos presenta –se nos representa–, así, como un ser esencialmente crítico (aunque los objetos de su crítica pueden ser de muy diverso signo y pelaje) que no duda en comparecer ante la opinión pública –y ante la mismísima “clase política”, que lo ensalza, lo ningunea o lo silencia según sopla el viento– movido sobre todo por sus convicciones o sus dudas, y dotado de cierto marchamo de “autoridad moral”: un individuo culto que se involucra en una u otra causa por un impulso noble (el deber cívico), resuelto a señalar y corregir entuertos, atento a arrancar el velo que cubre componendas, injusticias y contradicciones, y decidido, en fin, a sembrar o extirpar ideas y a discutir sobre prioridades, alternativas y valores.