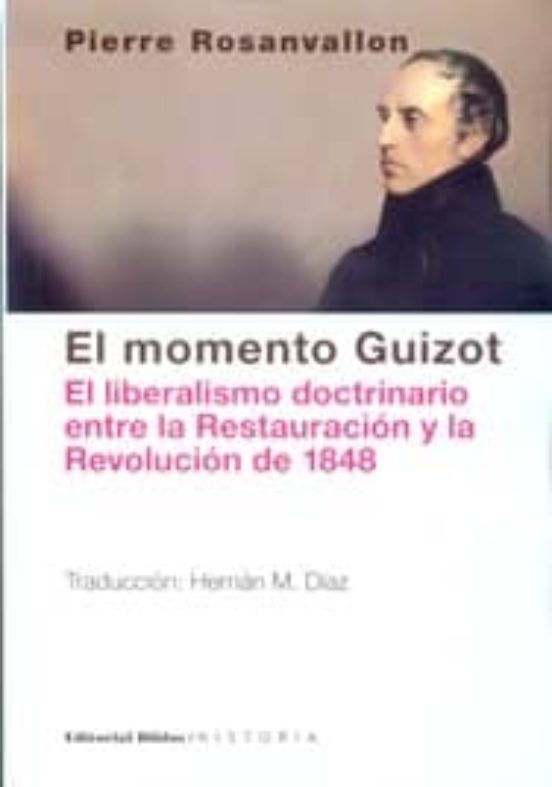Resumen
Hace cuarenta años, cuando comencé mis estudios de Historia en la Universitat de València, los historiadores franceses todavía eran Dios. En aquel tiempo acelerado en que España se alejaba a trancas y barrancas de la sombra perturbadora del general Franco, los nombres de Marc Bloch y Lucien Febvre, de Ernest Labrousse y Fernand Braudel, de Emmanuel Le Roy Ladurie y Jacques Le Goff, de Jean Chesneaux, de Régine Robin, de Albert Soboul, de François Furet, de André Leroi-Gourhan, y de un largo etcétera, afloraban a los labios del profesorado con tanta frecuencia como naturalidad.